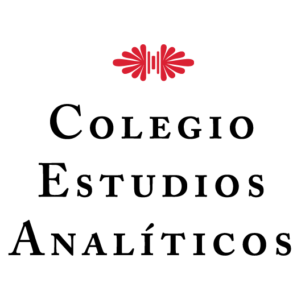Leer más...
En el marco del Seminario El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, Lacan recomienda la lectura de Anfitrión, escrita por Plauto primero y más tarde reescrita por Molière.
La comedia versa sobre el engaño que recae en el personaje principal, Anfitrión, un General victorioso quien la noche anterior a su vuelta de la guerra, es suplantado por Júpiter en su lecho conyugal. El Dios romano toma la forma humana de Anfitrión y logra así tener una dulce aventura con Alcmena, su esposa.
La base de esta obra son personajes mitológicos a los cuales Plauto incorpora a Mercurio, quien toma la apariencia de Sosia, criado de Anfitrión; gesto que le permite al autor burlarse tanto del amo como del esclavo. Y son los equívocos que devienen fruto de estas confusiones generadas por este par de dobles que le da motor a la narración.
¿Qué es lo que Lacan resalta de esta comedia? La aparición de la duplicidad y sus engaños. Para Lacan el personaje principal no es Anfitrión, sino Sosia. Ya el nombre de este personaje remite a una persona que tiene parecido con otra, al punto de ser confundido con ella. Y es el doble de Sosia, encarnado por Mercurio quien le impide entrar en los aposentos de Alcmena y darle el mensaje triunfal de su amo.
Lacan lee el texto por Plauto y por Molière. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre una obra y otra? Si bien es Plauto quien introdujo al personaje Sosia -lo que le da el carácter de comedia, abordando en ese tono dos episodios legendarios: la vistita de Júpiter a Alcmena y el nacimiento del semidios Hércules, fruto de ese encuentro- es Molière quien le da mayor protagonismo, y así se hace más claro su valor. ¿Qué es lo que muestra este personaje? es el hombre engañado, engañado por sus espejismos, por sus ideales. Dice Lacan (2020):
Sosia es el hombre que imagina que el objeto de su deseo, la paz de su goce, depende de sus méritos. Es el hombre del superyó, aquel que eternamente quiere elevarse a la dignidad de los ideales del padre, del amo, e imagina que así podrá alcanzar el objeto de su deseo. (pág. 396)
Sosia es el nombre con el que Lacan a esta altura de su enseñanza nos muestra la creencia de que son las hazañas las que nos liberarán de los tormentos, sin advertir que de ese modo solo alimentamos un engranaje cada vez más exigente.
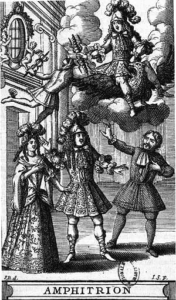
Referencias de lectura:
- Lacan, J. (1957). La primera entrevista de Lacan. Periódico L ´express. Las claves del psicoanálisis. (Bauzá, J. y Muñoz, M trad.). Ficha Biblioteca Macedonio.
- Lacan, J. (2020) El seminario. Libro 2. El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Buenos Aires. Paidós. (Texto original de 1954-1955)

Leer más...
Fue durante una sesión cuando Freud, entre las palabras incrédulas de un paciente, escuchó referirse a la novela de Sudermann y decidió dejarlo publicado para la inmortalidad en su orientadora y estimulante obra.
¿Qué función le dió Freud a esta novela, donde su argumento aparece, en su publicación, condensado en pocos renglones? La utilizó para ejemplificar de qué manera la conciencia de culpa contiene una contradicción entre una desautorización inicial (frente a un mal deseo), seguida de una corroboración indirecta. Cito el recorte que nos comparte Freud:
Se acuerda (su paciente) de una novela corta de Sudermann, que le produjo honda impresión; en ella, una mujer sentía, junto al lecho de su hermana enferma, el deseo de que muriera para poder casarse con el marido de esa hermana. Luego se da muerte porque no merece vivir tras tamaña vulgaridad.
(Freud, 2017, p.145)
Al introducirnos en la novela, los tres personajes principales adquieren nombre y apellido y empiezan a filtrarse rasgos subjetivos que avivan su lectura y nos pueden invitar a leerla en varias direcciones. Una puede ser la pregunta: ¿Qué nos enseña sobre el deseo esta obra?
Sabemos desde el inicio que Olga Bremer, aunque haya tratado de ocultarlo, se suicidó. Los otros personajes principales son Marta Bremer, su hermana, unos años mayor, y el esposo de ella, Roberto Hellinger. La mayor parte de la historia se desarrolla con la lectura del cuaderno azul que dejó escondido en su estante detrás de los libros de Heine, donde explica los motivos que la llevaron a realizar su acto final que la hunde en la “noche eterna” (Sudermann, 1903, p.66). En las primeras páginas, Roberto repite la pregunta: ¿Por qué ha muerto Olga? Enigma que se le presenta y que conduce al médico (otro de los personajes importantes) a hablar de una manera pre freudiana, al pedirle que le cuente todo. Una hipótesis presente en la novela es que esta bella joven muere de un deseo. Comparando al paciente de Freud y a Olga, puedo remarcar la diferencia, entre un sujeto que pide ayuda, (que se encomienda a otro aunque se resista) y otra persona que no hace más que encerrarse en su dolor.
Otro elemento de la novela que podemos tomar en cuenta, va en la dirección del momento en que Olga se quita la vida. Se duerme para siempre, nos dice el autor, después de haber accedido a sus ardientes deseos hacia Roberto. Esto sucede varios años después del fallecimiento de Marta, cuando Olga se había hecho cargo de la casa y del hijo de su hermana, al punto de salvarle la vida al niño y esquivando conscientemente, al padre del mismo. Ella define al deseo como “algo inasible que se desvanece en el vacío: es un demonio que se burla de mí, un vapor que me rodea… y cuyo veneno me mata lentamente” (p.70).
Sobre el amor ella buscó en los tesoros de los poetas y se hizo esta pregunta “¿Por qué no somos unos seres de luz, sin deseos y puros como el éter?” (p.71). El conflicto encarnado entre su deseo criminal por un lado y su buena voluntad por el otro, atraviesa la narración con contundencia. Enuncia el médico perspicaz, un proverbio antiguo: “El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones” (p.230).
Una última observación siguiendo la historia de Olga. El deseo asesino que al final creyó leer escrito en la pared, mientras cuidaba a su hermana moribunda, como: “¡Oh, si ella muriera! ¡Oh, si ella muriera!” (p.226), tiene un antecedente en su adolescencia cuando soñó que su hermana había muerto.
Esta ficción de Sudermann, también conocedor de las almas humanas, puede aportarnos más elementos para seguir aprehendiendo de la relación entre literatura y psicoanálisis y constatar además, si hay algo de actualidad en la narrativa del pasado.
Bibliografía
Freud, S. (2017). Análisis de la fobia de un niño de cinco años (el pequeño Hans). A propósito de un caso de neurosis obsesiva (“el Hombre de las Ratas”). En Obras completas. (Vol. X). Buenos Aires: Amorrortu editores. (Texto original de 1909).
Sudermann, H. (1903). El Deseo. Buenos. Aires, Argentina: Biblioteca de “La Nación”.
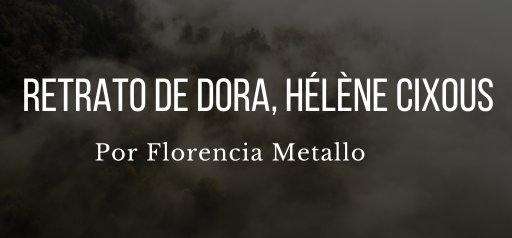
Leer más...
. En El seminario 23, Lacan presenta a “alguien a quien quiero mucho”, Hélène Cixous. Es escritora, dramaturga, filósofa y crítica literaria francesa. (… leer más)» open=»off»]

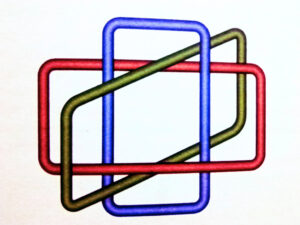
Sobre la pantalla de tules flota “la escena del lago”. Lento parpadeo de un duelo incesante[1].
En El seminario 23, Lacan presenta a “alguien a quien quiero mucho”, Hélène Cixous. Es escritora, dramaturga, filósofa y crítica literaria francesa. También es la autora de la obra Le Portait de Dora ─o Retrato de Dora, según la reciente edición al español de Las Furias─. En aquel entonces, la obra fue representada en el Petit Orsay. Lacan asiste a la función y la recomienda.
Parece ser que este no es el primer encuentro entre los dos. En los años 60, una amiga en común los presenta, debido a que el trabajo de Cixous sobre la escritura de Joyce había despertado el interés de Lacan.
Sobre la obra, anticipa:
Se trata de la Dora de Freud. Por eso supongo que a algunos puede interesarles ir a ver cómo está realizada. Está realizada de una forma real, quiero decir que la realidad –de las repeticiones, por ejemplo– es a fin de cuenta lo que ha dominado a los actores. No sé cómo la apreciarán, pero sin duda hay en ella algo completamente sorprendente. (Lacan, 2015, p.103)
En el capítulo 7 del seminario, “De una falacia que es testimonio de lo real”, Lacan abre una puerta de entrada a lo que presenta allí como la histeria “incompleta”, en contrapunto a la histeria freudiana, que es “siempre dos”. Es toda una geografía de estudio eso que Lacan nombra como la histeria “material” o “rígida”; una forma de interrogación sobre los anudamientos posibles para la histeria.
El poder pensar una histeria (a partir de la cadena borromea) que se sostiene sin un cuarto nudo, sin apoyo en el padre, tiene un efecto sorprendente ─al menos para mí─. Se trata de un planteo complejo, para el cual Lacan considera la obra de Cixous como una excelente introducción, y deja a los lectores en situación de abrir lo que allí menciona casi como titulares sueltos. Es un planteo arriesgado que amerita la pregunta: ¿por qué seguir hablando de histeria?
Paris, 1976
Una voz rompe un silencio. Tono entre amenaza y demanda.
DORA: ¡Si se atreve a besarme, le daré una bofetada!
¡Atrévase a besarme, le daré una bofetada!
(Cixous, 2020, p.9)
La Dora que presenta Cixous muestra los síntomas en una insondable separación del sentido. Lo que clásicamente es entendido por histeria parece estar sacudido. No hay sentido a descifrar ni ningún llamado a la interpretación. La escritora subvierte con potencia el análisis freudiano, dejando sobre las tablas y casi de un modo exagerado cierto forzamiento por parte de Freud en la interpretación y desciframiento de los síntomas.
Leyendo la obra, este desabrochamiento entre las palabras y el sentido podría seguirse a la luz de la poética propia de Cixous, de su literatura e incluso desde su feminismo. Para Cixous, la escritura es una fiesta del significante donde el significante único constituiría el opio del texto.
En cada escena, silencios, brechas, elipses, recuerdos fragmentarios, repeticiones, lapsus, dan la sensación de algo desarticulado, “un vals vienés distorsionado”. Una Dora que, actuando repetidamente la escena del trauma, anuda en sus repeticiones y se realiza, pero por vía de la materialidad del síntoma.
FREUD: Aquel cuyos labios callan, habla con la punta de los dedos. Las palabras equívocas son, en el camino de las asociaciones, como agujas.
DORA: Picado, perforado, cosido, descosido. Es un trabajo de mujeres.
FREUD: ¿Jamás se le ocurrió pensar que su deseo de ser salvada de un peligro por su padre se topaba con un obstáculo: la idea de que era su padre quien la había expuesto a ese peligro?
DORA: ¿Qué tiene que ver ésto? ¿Eso es todo lo que encontró? ¿Qué relación? ¡Por favor! ¿Qué relación?
Una Dora, irónica, atrevida, por momentos burlona, interroga el lugar del saber.
DORA: ¡Sabía que usted iba a decir eso!
FREUD: Entonces usted sabe quien reemplaza a quien.
DORA: Saber. Saber. Pero nadie sabe nada. ¿Qué quiere decir: saber? ¿Es que sé, es que lo sé?
(pp. 47-71)
En los pasajes finales de la obra, Cixous tensa la trama hasta llegar a un punto álgido: la partida de Dora. Hay algo de sí que Freud pierde con ella y es en este punto que la autora le da un saber a Freud, un saber sobre el dolor y la pérdida, un saber sobre el dolor de recordar el amor.
FREUD: Le hubiera enseñado lo que aprendí de usted (-con esfuerzo-). Realmente me hubiese gustado hacer algo por usted.
FREUD: Deme noticias mías (él hace un lapsus de tal manera que pueda no notarse). Escríbame.
DORA: ¿Escribir? … no es mi tema…
(p.92)
Una amistad impulsada por ese horizonte en común entre el psicoanálisis y la literatura ─la letra─ Nos enseña a no perder la ocasión de que algún “vals vienés distorsionado” nos permita inventar una y otra vez el psicoanálisis.
Referencias de lectura
Cixous, H. (2020). Retrato de Dora. Buenos Aires, Argentina: Las furias Editora.
Lacan, J. (2015). El seminario. Libro 23. El Sinthome. Buenos Aires, Argentina: Paidós. (Texto original de 1975)
[1] Las indicaciones de la puesta en escena y escenografía incorporadas en el texto de Cixous, Retrato de Dora, son de Simone de Benmussa (según la traducción de Las furias).

Leer más...
“¿No te has dado cuenta de lo extraño que te he estado mirando? ¿Cómo he estado mirando tus ojos? Tus hermosos ojos azules y asustados.”
Un clisé que se repite: un actor que representa la figura del médico, del analista, como alguien ostentosamente encantador, de una belleza cautivadora. ¿Cómo explicar, entonces, que los pacientes se enamoren de ellos si no es por sus hermosos ojos azules? Como si fuese completamente inadmisible para los espectadores que esto sucediera si la persona del médico o analista fuese alguien con rasgos poco agraciados. Sin embargo, la situación analítica nos comprueba que el poco encanto no es obstáculo para el amor y esto lo desarrollará Lacan en el Seminario 8 “La transferencia”, momento de su enseñanza en donde funda una teoría del amor apoyándose en el diálogo platónico, “El Banquete”.
Lacan señala la importancia de la belleza de los cuerpos en la sociedad griega durante el contexto del desarrollo del banquete. Sin embargo, al parecer, Sócrates era un hombre que se distinguía justamente por su fealdad. No era la belleza de Sócrates lo que mantenía cautivado a Alcibíades y esto es lo que nos quiere insinuar al inicio del seminario.
Por eso, Lacan toma como referencia la película “De Repente, el último verano” de 1959, dirigida por Joseph L. Mankiewicz y basada en la obra de teatro escrita por Tennessee Williams. Allí, nos encontramos con el Dr. Cukrowicz, un neurocirujano abocado a la práctica de la lobotomía en pacientes psiquiátricos graves, representado por el actor Montgomery Cliff. Un hombre que fue parte de una transformación en lo que respecta a los galanes de Hollywood, mostrando rasgos más delicados, femeninos y un costado más vulnerable que enamoró al público[1].
Sabemos por el psicoanálisis que es en el cine y, actualmente, en las series donde se modela la imaginación de la masa en lo que respecta, por ejemplo, a un ideal de belleza. Nadie se escandaliza cuando el médico con hermosos ojos azules es besado por una bella y joven paciente como Catherine, representada por Elizabeth Taylor, a quien describen como una erotómana peligrosa y delirante pero que representa muy bien una histeria de las más floridas. Al contrario, los espectadores anhelan que el amor crezca entre ellos a medida que se sucede cada encuentro y rezan porque salve a Catherine de ser víctima de los designios de su tía, quien pretendía que le realicen una lobotomía para evitar que cuente la verdad sobre su hijo fallecido.
Por eso, también es interesante el momento en el que el Doctor Cukrowicz hipnotiza a Catherine para que pueda relatar lo sucedido. Una práctica radicalmente opuesta a lo establecido por Freud, quien no ignoraba el aspecto sugestivo del amor y decide abandonar la hipnosis por ser un procedimiento no confiable y peligroso a los fines de la terapia analítica.
También Lacan hace una indicación para los analistas: “La célula analítica, aunque sea acogedora, es cualquier cosa menos un lecho de amor.” (2023, p. 24). Distinto es concebir el amor de transferencia como un fenómeno dentro de la situación analítica, el cual no debemos ignorar, sino servirnos de él.
Pero no al modo en que sucede en la película, donde el Doctor utiliza ese amor para que Catherine lo mire a los ojos y cuente finalmente lo que tiene al público en vilo: lo ocurrido realmente ese último verano. De esa manera, demuestra su trauma, se cura de su locura y el drástico final de una inevitable lobotomía cambia: logra irse en brazos del bello médico que acaba de salvar su destino.
Si Lacan ha tomado esta referencia dentro del seminario es a modo de ironía. Lo que quiere enseñar es que debemos servirnos del amor para que el analizante ame, ya que es en la posición de amante como aprenderá lo que le falta.

Referencias de lectura:
- https://www.filmin.es/pelicula/de-repente-el-ultimo-verano
- Freud, S. (2013). 28ª conferencia. La terapia analítica. En Obras completas. Vol. XVI As: Amorrortu editores. (Texto original de 1916-1917).
- Lacan, J. (2023). Al principio era el amor. En El seminario. Libro 8. La transferencia (p.22). Buenos Aires: Paidós. (Texto original de 1960-1961).
- Platón. (2023). El Banquete. (Prólogo y traducción de Marcos Martínez Hernández). Madrid: GREDOS.
[1] Es interesante también interiorizarse en su vida personal para conocer lo que dicen, fue “el suicidio más largo de Hollywood”, pero eso es otra cuestión.

Leer más...
“(…) “Bene, bene, bene, bene respondere. Dignus, dignus est entrare In nostro doct corpore.” [1]
Con una vigencia impactante y con un humor que transciende una época, es El “Enfermo Imaginario” (1673) una obra digna de ser representada, leída o escuchada. Ello gracias a un Jean Baptiste Poquelin quién poco tiempo antes de su muerte satiriza a la medicina y sus prescripciones, pero no a los médicos (como se aclara en los diálogos). A tal punto que uno de sus personajes, el señor Argán (hipocondríaco y enfermo ilustre), se ve en la difícil situación de no saber si debe caminar a lo ancho o lo largo de su habitación, tras la indicación de su doctor (el Doctor Purgón) de echarse a andar todos los días dentro de la habitación de un lado y al otro y de esa forma poder gozar de buena salud. Pero ello no es todo, ya que cualquier desobediencia y no llevar a cabo tal empresa, puede dejar al pobre paciente con el riesgo de verse enfrentado a su mala constitución. El riesgo de no responder al protocolo…
Inflación intelectual que deja afuera al sujeto ante el saber de las prescripciones. Dice Argán “¡oh, que hijos! ¡oh, que cosas! ¡No tengo tiempo ni de pensar en mi enfermedad!” (p.129). En estos atolladeros se encuentra el personaje principal del siglo XVII y que deberá recompensarse desde la carencia, como el pobre Ricardo III del que nos habló Freud. Él tan enfermo, como cualquier individuo actual que desde la escasez exige felicidad y supone un otro feliz. Pero Lacan enseña:
“Si por una suerte extraña atravesamos la vida encontrándonos solamente con gente desdichada, no es accidental, no es porque pudiese ser de otro modo. Uno piensa que la gente feliz debe estar en algún lado. Pues bien, si no se quitan eso de la cabeza, es que no han entendido nada del psicoanálisis” (2023, p. 120)
Búsqueda infructuosa de gente feliz, coaching del buen vivir “te lo digo por tu bien”, “a vos te haría bien ir a o hacer tal…”. Nuevamente Lacan dice y advierte años más tarde y en el escrito La Dirección de La cura y los principios de su poder, “El analista que quiere el bien del sujeto repite aquello en lo que ha sido formado, e incluso ocasionalmente torcido. La más aberrante educación no ha tenido nunca otro motivo que el bien de sujeto” (2018, p. 590).
¿Argán se interroga? ¿querrá mudar su miseria, en un infortunio ordinario del cual poder defenderse una vez la vida anímica esté reestablecida, como Freud “proponía” a sus histéricas cuando le exigían una cura? Aún no lo sabemos, pero esto puede resultar nada fácil para quien no se asuma como sujeto, sujeto de sus palabras.
Pretensión de tomar “correctas” elecciones, desde un sano desayuno, hasta una buena lavativa como sugiere Purgón. Espectadores del dato y la información que puede resultar asfixiante para el individuo que no forma parte de la estadística del buen vivir. Del otro lado un supuesto grupo de los que están satisfechos y embriagados de placer y bajo la certeza que hoy provee el doctor del chat GPT. ¿Desacreditar la ciencia médica? No es la pretensión de la obra, ¿reflexionar si la misma puede ser lacayo del capitalismo? Quizás.
Miseria, infortunio, economía de la felicidad ¿qué podría pretender Molière con su obra? ¿ser la referencia del pesimismo y decirnos lo obvio, que el cuerpo es frágil tal como la idea de eterna juventud y de un estado completo de salud y bienestar? Absolutamente no, ya que, como Freud, ambos asumieron que lo bello de la vida transcurre en el detalle, en el instante, en vivir (bajo la ley del deseo). “Si hay una flor que se abre una única noche, no por eso su florescencia nos parece menos esplendente” (2013, p. 310).
De todo ello y mucho más se encarga la obra. Pero tengan cuidado, y no se engañen con Purgón, que “por su bien”, intentará convencerlos de ser enemigos de su propio deseo.
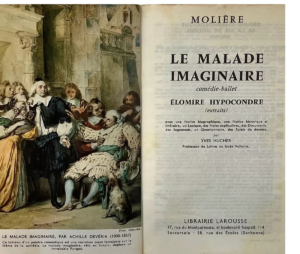

QR para ver la obra (Español).
Referencias de lectura:
Freud, S. (2013a). Estudios sobre la histeria (J. Breuer y S. Freud). En Obras completas. Vol. II. Bs. As: Amorrortu editores. (Texto original de 1893-1895).
– (2013b). Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre metapsicología y otras obras. En Obras completas. Vol. XIV. Bs. As: Amorrortu editores. (Texto original de 1914-1916).
Miller, J y Milner, J. (2004). ¿Desea usted ser evaluado? Conversaciones sobre una máquina de impostura. Málaga: Miguel Gómez Ediciones.
Molière (2010). El enfermo imaginario. (1°ed.). La Plata: Terramar.
Lacan, J. (2018). La dirección de la cura y los principios de su poder. En Escritos 2. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. (Texto original de 1958).
-(2023). El seminario. Libro 3. Las Psicosis. Buenos Aires: Paidós. (Texto original de 1956).
[1] Esto forma parte del recitado y cantado de admisión, de los neófitos que doctoran en medicina y que puede hallarse al final de la obra.