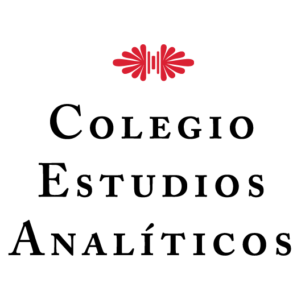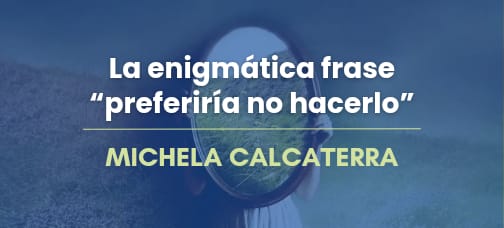
En la próxima Jornada de Temáticos estaré presentando el trabajo que titulé La enigmática frase “preferiría no hacerlo». Para quienes hayan leído la novela corta de Herman Melville no se les pasará por alto que esa frase remite a la respuesta mecánica que caracteriza al joven Bartleby.
Este extraño personaje me ha permitido estudiar durante los dos años de investigación en el temático titulado El malestar en la cultura y la agresividad en psicoanálisis, algunas cuestiones fundamentales de la práctica analítica.
En primera instancia, me pregunto ¿cómo es posible entrar en un lazo con otro? Aquí me detuve en el texto El malestar en la cultura, donde precisamente Freud afirma que es necesaria una renuncia pulsional para el ingreso a la civilización. Ahora bien, ¿de qué se trata dicha renuncia?
En otra posible vía de lectura, otro interrogante que me ha presentado esta enigmática frase, es: ¿cómo es posible que un sujeto que dice querer hacer algo, a la vez afirme reiteradamente “preferiría no hacerlo”?.
Estas preguntas han sido motor para la escritura de mi trabajo. Para seguir conversando sobre estás cuestiones los invito a participar de la Jornada de Temáticos que organiza Colegio Estudios Analíticos, los días 17 y 18 de octubre. Es una muy buena oportunidad para la reflexión e intercambio con otros.
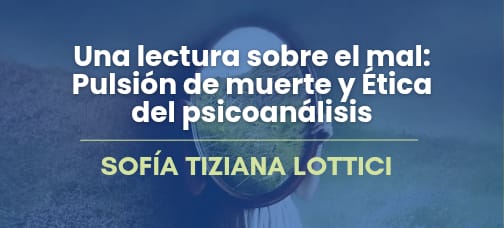
Este trabajo de investigación es el resultado de mi participación en el Temático El malestar en la cultura y la agresividad en psicoanálisis. Partiendo de la pregunta ¿por qué el estudio del mal y la pulsión de muerte concierne directamente a la práctica del psicoanálisis? La articulación que me permitió responderla es la ética.
Comenzando con la lectura de El malestar en la cultura, texto en el que Freud condensa gran parte de su obra, destaco que se ponen en juego desarrollos sobre la agresividad, la culpabilidad, la pulsión de muerte y el problema del mal, tanto para la constitución del sujeto como en la conformación de la cultura.
Este recorrido me llevó a detenerme en la última teoría freudiana de las pulsiones, en la oposición Eros–Thánatos, y en las respuestas que ella suscitó en la historia del psicoanálisis.
Siguiendo a Miller, sitúa dos respuestas principales: por un lado, la re-biologización de la Ego Psychology. Por otro, la respuesta de Lacan, con la invención del concepto jouissance, el goce.
En La ética del psicoanálisis, Lacan articula directamente el goce con el mal, como aquello que se instala más allá del principio del placer. En este sentido, el mal no es ausencia de bien, sino la búsqueda de una satisfacción que atraviesa al sujeto y lo constituye. Entonces ¿qué hacer con el mal (goce) en un análisis?
Los invito a desandar juntos estas preguntas en la quinta Jornada de temáticos 2025 de Colegio Estudios Analíticos.
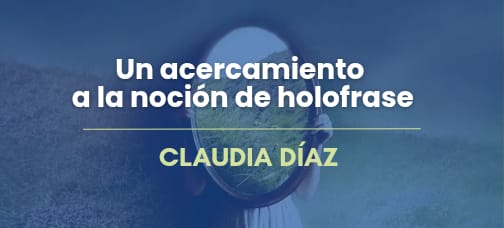
Como integrante del temático “Alienación-separación. Una lectura del Seminario 11”, y en ocasión de la Quinta Jornada de Temáticos, me he detenido en el término holofrase que Lacan toma para explicar una serie de cuadros clínicos. Dicho término tiene su origen en el campo de la lingüística refiriéndose al aglutinamiento de una frase en una palabra, la palabra-frase.
Esta noción ha sufrido diversas torsiones en la obra de Lacan; en el Seminario 1 la define de modo tal que el énfasis está puesto en el carácter de lo no descomponible de una frase o de una expresión, agregando que no puede pensarse por fuera de la dimensión simbólica. En el Seminario 6, la menciona como monolito; cuando el sujeto se solidifica con el significante. El sujeto y el significante quedan igualados y nombrado por la misma holofrase. Y por último en el Seminario 11 dicha noción queda desprendida del campo de la lingüística para ser considerada una noción estructural; es decir, cuando no existe intervalo en el par de significantes primordiales.
Llegado a este período, el autor explica tres cuadros clínicos; los fenómenos psicosomáticos, la debilidad mental y la psicosis.
Lacan a través de los desarrollos teóricos de las operaciones alienación-separación da cuenta de la constitución subjetiva, en los cuadros clínicos mencionados ubica a la holofrase como un punto de fracaso en la formación del sujeto. Aclarando que el mismo ocupa un lugar distinto para cada patología según dónde se ubique lo solidificado.
Para el fenómeno psicosomático, las operaciones constitutivas se efectivizan, pero algo queda congelado ante la demanda del Otro que hace que no exista la interrogación por su deseo, se trata de un tipo de escritura que no se realiza en el inconsciente dirá Lacan en los años 70.
Para la debilidad mental y la psicosis, la operación de separación no se produce. En la debilidad mental el holofraseado se produce entre el significante de la madre y el del niño, el sujeto no cuestiona al discurso del Otro.
Para la psicosis, sucede lo contrario con el Otro, el sujeto descree, cuando no lo rechaza. No se constituye el fenómeno de la creencia, producto de la división subjetiva. El sujeto es impermeable al discurso del Otro quedando la verdad de su lado, el cuestionamiento por el deseo del Otro no se produce por la captura masiva del significante (holofraseado) haciendo que este significante se repita invariablemente y no haga cadena con otro significante para poder así representar al sujeto.
Bajo estas coordenadas presentaré mi trabajo en consonancia con las actividades que vienen realizándose en CEA, investigaciones atentas a la clínica actual.
Las holofrases, como frases congeladas que se repiten incesantemente, sin articulación en una cadena significante, ¿pertenecen a los discursos de la época?
Los espero el 17 y 18 de Octubre en las Jornada de Temáticos 2025, oportunidad para conversar acerca de estos temas entre otros.
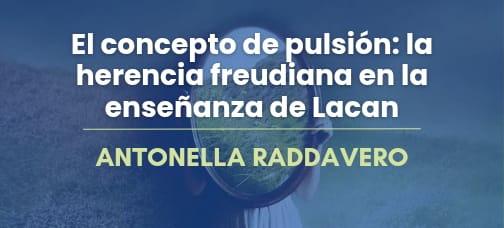
Colegio Estudios Analíticos organiza la Quinta Jornada de Temáticos, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre. En la misma, estaré presentando mi trabajo realizado luego de la participación en el temático que lleva por nombre: “Entre Freud y Lacan: recorrido sobre el concepto de pulsión”.
El recorrido del mismo se enmarca en una serie de preguntas que orientaron mi interés y ellas son: ¿qué se entiende por pulsión?, ¿cómo se satisface una pulsión?, ¿cuál es la importancia de dicho concepto en el análisis? y ¿cuál es la diferencia que Lacan establece con Freud cuando retoma este concepto?
En 1915, Freud publica Pulsiones y destinos de pulsión, donde vuelve a desarrollar este concepto. Comienza refiriendo que no habría que equiparar la pulsión con el estímulo, ya que, éste opera de un solo golpe, como una fuerza momentánea, mientras que la pulsión opera como una fuerza constante.
Luego Lacan en 1964, en el seminario 11 Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis retoma el concepto de pulsión y nos dice que la misma no pertenece al registro de lo orgánico, sino que se trata de una energía potencial. Para Freud, la pulsión se satisface al llegar a su meta, pero Lacan pone en tela de juicio la cuestión de la satisfacción de la pulsión, dice que la pulsión no se satisface en el objeto. Por ejemplo, para la pulsión oral, no se trata del alimento, ni el eco del alimento, ni los cuidados de la madre. De lo que se trata es del pecho.
A la función de objeto del pecho, Lacan nos propone el objeto a causa del deseo y que, según él, la pulsión le da la vuelta, lo contornea. Su circuito muestra que lo esencial no es alcanzar el fin, sino mantener en marcha ese recorrido repetitivo que bordea lo imposible, el objeto a. Es decir, lo que nos demuestra Lacan es que la pulsión se satisface a condición de que este objeto esté perdido, por eso lo bordea, se satisface en el recorrido.
Años más tarde, Gabriel Levy nos advierte sobre la necesidad de que hablar de pulsión no sea un ejercicio meramente teórico, sino una exigencia ética en relación a cómo posicionarnos como analistas.
¡Los esperamos para seguir conversando sobre este y otros conceptos cruciales en la práctica del psicoanálisis!
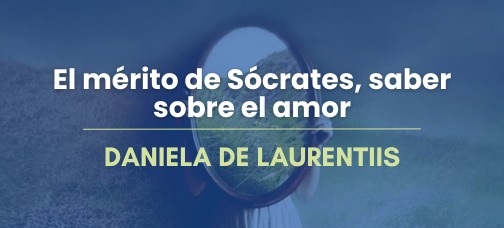
La Jornada de temáticos es una propuesta de Colegio Estudios Analíticos para presentar el estado de trabajo que surge como efecto de un recorrido individual dentro de un dispositivo grupal, con el fin de su transmisión a otros. El trabajo que presentaré decanta de mi participación en el temático “Sobre amor y transferencia” iniciado en 2024 y las diversas lecturas y conversaciones que allí realizamos. Mi recorrido se organizó en torno a la pregunta sobre qué es el amor y la función que cumple en la transferencia.
Mi posición de lectura fue el Seminario 8 de Jacques Lacan, La transferencia, donde toma como eje principal el diálogo platónico de El banquete para dar una respuesta al problema del amor. De allí relevo dos cuestiones enigmáticas que postula Lacan: que Alcibíades tiene la relación más estrecha con el problema del amor mientras que el secreto de Sócrates se vincula directamente con lo que explicará sobre la transferencia.
Durante el recorrido, encuentro que hay otro término que se imbrica, pero no se confunde con el amor: el deseo. Lacan destaca que de lo único que sabe Sócrates es sobre las cosas del amor, mientras advierte a los analistas que deben saber sobre el deseo. Entonces ¿Cómo se relacionan estos términos? ¿Qué paralelismo hay entre la posición de Sócrates, en la escandalosa escena del banquete, con la posición del analista en la transferencia?
Abordaré una respuesta en la presentación de mi trabajo que podrán escuchar en la Quinta Jornada de temáticos el 17 y 18 de octubre. Una gran oportunidad para acercarse a la institución y conocer el espíritu de trabajo, escuchar otras exposiciones y participar de la conversación.

¿Cuál es el problema nuclear de toda traducción? Saber de antemano que al momento de perpetrar el acto de traducir, fallará en el intento. Formaciones desfiguradas fallidas: sueños, lapsus, chistes, síntomas, transferencia. Freud se consagró en llevar a la letra la maquinaria que opera en derredor del signo -lingüístico-. La historia ha cambiado, no hace falta leer a Freud para asumir al menos la duda sobre la procedencia y significación múltiple atribuible al signo, principalmente en lo que concierne a la formación onírica. El psicoanálisis freudiano es alemán. Sería difícil pensar la cimentación de sus principios en otra lengua. De allí devienen las tensiones en los intentos de desfigurar el psicoanálisis al español y cualquier otra lengua. Testimonio de ello, son las peripecias a las que se ven confrontados quienes intentan traducir el psicoanálisis lacaniano francés. El último Freud, aquel de Moisés, es un Freud lingüista por su transfiguración de la idea del discurso: “el inconsciente no desempeña ahora un papel importante para el destino de los hombres. Lo que verdaderamente cuenta es el incógnito que disimula la fuente de las ideas dominantes”. El Otro ha dejado una huella, que los artistas han conseguido figurar a través de distintos materiales en una composición, una escena como lo es The purloined letter, de E.A.Poe. El retorno a Freud se constituye eminente a través de la enseñanza de Lacan. Toda la obra de Lacan conlleva su rastro, lo ha mantenido vivo a expensas de su traición a la lengua alemana al hacerlo pasar por el francés. El Otro traductor de la experiencia, traditor, traidor, hará de la lengua traicionada por su naturaleza, será infiel a sus propias transfiguraciones, será víctima de su propio mecanismo: Entstellung.
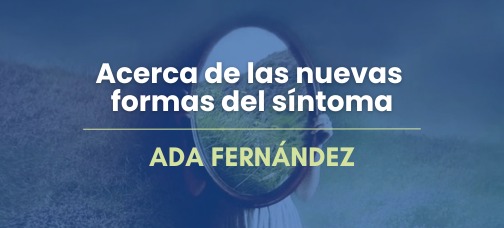
“En esto podemos esperar que el inconsciente, la invención del
inconsciente pueda servir para algo”. (J. Lacan – 1975)
A diferencia de la época de Freud en la que el malestar en la civilización se centraba en la pérdida, actualmente se la rechaza y se promociona el goce ilimitado. Se puede prescindir del Ideal y de las personas y estamos ante un nuevo sujeto, efecto del lenguaje, pero ya no efecto del significante. Los significantes del Otro social ya no lo identifican. El empuje al goce se manifiesta en toda clase de adicciones que componen los síntomas contemporáneos.
Del paradigma de las Nuevas formas del síntoma de los años ´80, y a partir de las referencias a la última enseñanza de Lacan, se promueve el pasaje al paradigma del Exceso. Toxicomanías, trastornos en la alimentación, fenómenos en el cuerpo, son sólo algunas de las llamadas “patologías del exceso”. Es notable su incremento y nos interrogan acerca de nuestra práctica clínica y los conceptos que la sustentan.
¿Qué ha ocurrido en los tiempos instituyentes del sujeto? Algo del orden de la falla, del fracaso, que tiene como consecuencia diferentes “soluciones” a esa falla. Cada una con su particularidad es un intento de denunciarla, remediarla o soportarla y tiene el carácter imperioso, compulsivo, encarnizado, pulsional.
Me interesa en particular la investigación acerca del “fenómeno psicosomático”, en el que lo propio es la manera en cómo esquiva al Otro, al Otro del significante, porque el Otro del cuerpo queda impreso. Se trata de una forma sintomática que difiere del síntoma en sentido freudiano.
En la Conferencia de Ginebra sobre el síntoma de 1975, Lacan dice: “Es por la revelación del goce específico que hay en su fijación, como siempre debe tenderse a abordar al psicosomático. En esto podemos esperar que el inconsciente, la invención del inconsciente pueda servir para algo”.
Abordaré esta y otras cuestiones en el escrito que comentaré en la Jornada de temáticos de Colegio Estudios Analíticos, que tendrá lugar el 17 y 18 de octubre.
¡Quedan todos invitados!
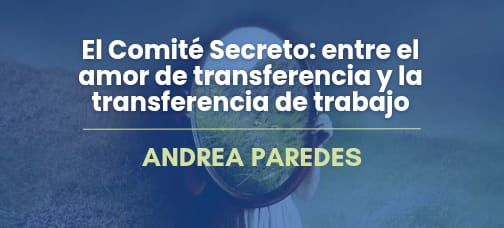
Se aproxima la V Jornada de Temáticos de Colegio Estudios Analíticos. En esta oportunidad estaré presentando un trabajo que surgió a partir de un interrogante en mi análisis durante el 2020, lo que motivó que Silvia Conía me sugiriera leer el libro Política Lacaniana de Jacques-Alain Miller. Allí plantea que Lacan señaló la política freudiana originaria de la IPA como: la distribución de los anillos; y nos invita, a quienes nos interesa la historia del psicoanálisis, a leer un libro de Phyllis Grosskurth sobre los siete anillos. Este libro tiene por título The Secret Ring. Freud´s Inner Circle and the Politics of Psychoanalysis. Se trata de un texto de valor histórico, pero centrado en lo imaginario y con una lectura muy sesgada de Freud.
De cualquier manera, esta lectura derivó en un recorrido bibliográfico que me permitió conocer la existencia del Comité Secreto fundado en 1913 por Freud y sus discípulos más cercanos y su sistema de correspondencia circular llamado Rundbriefe. Pude consultar algunas de estas cartas en la Universidad Columbia en el 2023. A sugerencia de Laura Bosco me focalicé en aquellas escritas entre 1921 y 1925 ya que no existía traducción al español aún. En marzo de este año, en el Temático Problemas de traducción en psicoanálisis, y en el marco de trabajo con Luciano Ducatelli y María Emilia Pozo, inicié la traducción de las Rundbriefe.
Al ir interiorizándome en las mismas surgía en mí la pregunta ¿qué ha empujado a estos hombres a un trabajo tan minucioso e incansable? Considero que la clave estuvo en el amor de transferencia hacia Freud, al saber inconsciente y a la causa psicoanalítica, y en la transferencia de trabajo (término introducido por Lacan en 1964 en el acta de fundación de la Escuela Francesa de Psicoanálisis), lazo que caracterizó la tarea del Comité Secreto posibilitando la difusión y la transmisión del psicoanálisis hasta nuestros días.
Espero poder transmitir el mismo entusiasmo que produjo en mí este recorrido que se inició con mi transferencia, continuó con la transferencia de trabajo y deja como resultado el escrito que presentaré en estas Jornadas.
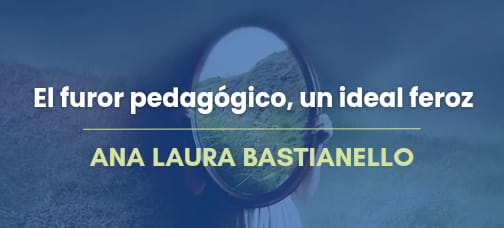
Se avecina la V Jornada de Temáticos en Colegio Estudios Analíticos, un encuentro que nos da, una vez más, la oportunidad de escuchar a otros en sus búsquedas investigativas. Búsquedas que pueden contagiar, animar, causar efectos.
El furor pedagógico nombra una de las formas que puede tomar la resistencia del analista. Es un tipo de extravío que guarda íntima conexión con algo que me interesa desde hace tiempo: el superyó.
En la historia del psicoanálisis hubo quienes consideraron que el analista debía ubicarse en ese lugar, como superyó auxiliar o parásito. Esto supone adoptar una posición de maestro. La teoría tuvo auge entre un grupo de anglosajones, por los años 20 y 30, pero puede mantenerse actuante, a veces en el más hondo desconocimiento.
Freud creyó en una función profiláctica de la educación. Incluso, llegó a definir al psicoanálisis como una pos-educación o educación segunda, respecto de una primera (la educación familiar), que habría resultado nociva. Fueron necesarios ciertos movimientos para enterrar estas esperanzas y captar sus límites.
Cuando habló del furor curandis, alertó contra ese entusiasmo exaltado que corre detrás de un ideal –para el caso, la salud–. Extrapolado al terreno pedagógico, sería la apuesta por un ideal correctivo. Ambas tendencias aparecen siempre respaldadas por el discurso del bien, del que Lacan supo advertir sus trampas. ¿Qué entraña la acción correctiva, más allá de su bienintencionada apariencia?
Contamos con algunas pistas: el superyó está en las antípodas del deseo. Envía al sadismo, a la ferocidad. Es solidario del concepto de goce.
Sobre este y otros temas, la próxima jornada será ocasión para abrir al intercambio, ¡los esperamos!
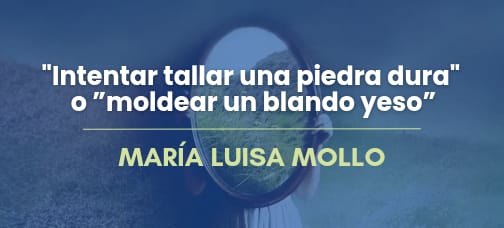
En 1937, Freud está enfermo, se acerca al final de su vida. Es un contexto complejo, pronto deberá abandonar Viena y exiliarse en Londres. Aun así, su deseo está muy vivo: continúa investigando, sumergiéndose en lo que todavía merece ser estudiado. Escribe Análisis terminable e interminable. Sin ahorrar detalles, comenta dificultades clínicas y, junto con ellas, un ejemplo de su práctica.
Con las expresiones “intentar tallar una piedra dura” o “moldear un blando yeso”, refleja un tipo especial de casos, especialmente difíciles con respecto a las intervenciones. Los análisis no se detienen, pero la tarea se complica; “igual que con un péndulo”, hay marchas y contramarchas.
Al leer el artículo, me sorprendo con una serie de metáforas y analogías. Por ejemplo, para referirse a la función del analista, su acto y la estricta singularidad que rige ese momento, Freud expresa: “un león solo salta una vez”. A su vez, al considerar el tratamiento a dar a lo pulsional, se pregunta si “el aviso de que deberíamos dejar tranquilos a los perros que duermen” sería conveniente o no. Y para situar qué ha sucedido en la estructuración psíquica, frente a los diagnósticos más complejos, utiliza la comparación con la edición de un libro en el que se sucedieron diversas transformaciones sobre el escrito original.
Esta última, podría ilustrar otras modalidades de división subjetiva más allá de la represión. Ante ellas, Freud nos deja una orientación: “interpretamos solo para nosotros y no para el paciente”.
Dada su agudeza, los textos freudianos constituyen una base para considerar lo que hoy, de un modo más amplio y casi epidémico, se avizoraba en aquella época, aunque tal vez solo en algunos sujetos.
Nos resta, a quienes estamos en este interés, la tarea de continuar con las preguntas y detenernos ante las consecuencias que los cambios de la agitada humanidad de hoy nos arrojan a la clínica.
Sobre algunos puntos aquí comentados, y a modo de notas iniciales, presentaré un trabajo en las próximas Jornadas de Temáticos, los días 17 y 18 de octubre. ¡Los esperamos!