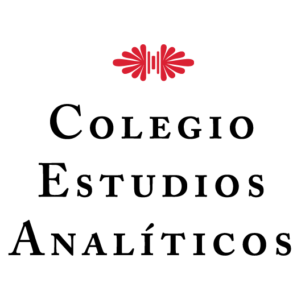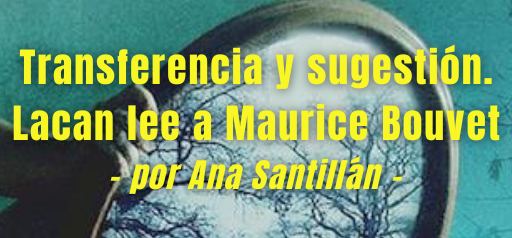
Varias veces hemos comentado con quienes nos reunimos este año en torno a la lectura de Lacan acerca del asombro de encontrar, inesperadamente, entre las líneas de un párrafo por donde habíamos pasado montones de veces, algo que estaba ahí y no lo habíamos leído antes. Eso es acaso una de las cosas más asombrosas de la lectura. Simples y comunes hallazgos que cada uno va haciendo en su recorrido; en ese movimiento, inexorablemente propio, a través del cual descubre cada idea, cada noción, como si fuera nueva y por primera vez. Sin duda, se trata de lo atemporal y de lo vivo de los textos de Freud y de los textos de Lacan, que allí están, aguardando a sus lectores.
Es así que este año, en los encuentros del Temático “Problemas de técnica en psicoanálisis”, mientras leíamos unos protocolos de algunos de los posfreudianos que Lacan comenta en El seminario 5, se me hizo presente que ese trabajo de lectura minuciosa que Lacan hace de los casos es solidario, es indisoluble del “retorno a Freud”. Quiero decir que son dos cosas que van juntas, que no se pueden separar; que, bajo una interrogación auténtica de la práctica analítica, produce esa especie de diálogo crítico en el que se ve cómo va desmontando paso a paso, pieza a pieza, cada uno de sus resortes, al tiempo que va elaborando sus nociones propias. Se puede ver bien que esas lecturas tienen esa función, va separando y produciendo lo que es y lo que no es del psicoanálisis.
Claro que no desconocía la importancia de estas lecturas (María del Rosario Ramírez lo recordaba hace muy poco y Gabriel Levy en el año 2012 nos propuso iniciar una investigación sobre el tema en el que este temático tiene su inicio y sin contar la cantidad de veces que en CEA hemos abordado el tema), sin embargo, siempre me había quedado con el matiz más polémico de la crítica, el matiz de denuncia de la desviación en la que se había abismado la práctica freudiana, el matiz con el que Lacan enfrentaba a esa concepción del psicoanálisis que no era otra cosa que una práctica normativa en función del engranaje de una “ingeniería social”.
En la clase del 4 de julio de 1958, del seminario ya mencionado, Lacan lee un caso clínico de Bouvet para indicar que, según la manera en que el analista se ubica respecto de la demanda del analizante, la cura se desplegará en el registro de la sugestión o en el de la transferencia: “quisiera tan sólo articular el punto preciso donde designo el error de técnica del análisis en cuestión. Ese punto preciso es hacer pasar al plano de la identificación sugestiva, la demanda”. La cuestión que platea Lacan en esa clase es crucial puesto que está en el centro de lo que diferencia una práctica analítica de cualquier otra: ¿cómo responder a un analizante?, ¿cómo ubicarse frente a la demanda de un sujeto?, ¿es posible eliminar la sugestión? Sobre esto trata el trabajo que próximamente presentaré en la tercera jornada anual de Temáticos en Colegio Estudios Analíticos, el viernes 20 de octubre a la que los invito, con gusto, a participar.

“El estallido de la transferencia negativa” es la expresión que usa Freud en el texto “Sobre la dinámica de la transferencia” (1912) para referirse a un fenómeno que, junto con la transferencia positiva de carácter erótico, constituyen la más fuerte resistencia al tratamiento analítico. El interés de Freud y sus discípulos en ese momento histórico del psicoanálisis había caído necesariamente sobre la resistencia. Podemos plantear sintéticamente el problema en los siguientes términos: ¿cómo aquello que es condición para el éxito y portador de salud se vuelve, en el transcurso del análisis, en una resistencia muchas veces muy difícil de sortear? O más sencillamente: ¿por qué vías la transferencia puede llevar a la interrupción del análisis?
Con estas preguntas, entre otras, Freud avanzó en el terreno de la lucha contra las resistencias, dibujó estrategias y, lo sabemos, se encontró con un límite que nombró “más allá”. Sin embargo, no todos sus discípulos lo siguieron. El “análisis de las resistencias” fue una de las derivas que tomó el psicoanálisis por la decisión de aquellos que sostenían que la pulsión de muerte no podía tener lugar ni en la doctrina ni en la práctica.
Otra fue la posición de Lacan, quien no solamente hace de la transferencia negativa el drama inaugural del análisis, sino que articula transferencia y pulsión para hablar de la “necesaria implicación del analista” en el juego. Juego que no puede excluir la pregunta por el lugar que ocupan las pasiones en el análisis, y muy precisamente, cuál es la relación del analista con las pasiones.

Instrumento, agente de curación, información, desciframiento, alusión, escansión, puntación, corte, entre la cita y el enigma; homofonía, equívoco… Nombres y atribuciones, funciones y modos en los que se ha derivado la interpretación a través de la historia del psicoanálisis.
Luego que Freud hiciera del analista interpretante, muchos de sus discípulos preocupados por la eficacia terapéutica vieron en la interpretación el instrumento agente de la cura. En los 30s Strachey pretendió con su interpretación mutativa una formulación justa de la acción terapéutica. El dispositivo se volvió procedimiento y la práctica analítica no tardó en ritualizarse.
Lacan respondió desimaginarizando la impostura yoica. Llevando a la interpretación lejos de la acción, la iniciativa y la intervención, circunscribiéndola al acto analítico. Aun así: ¿Cuál es el destino de la interpretación?
Vamos a trabajar algunas respuestas a esto en nuestra próxima Jornada de Temáticos. Los esperamos.
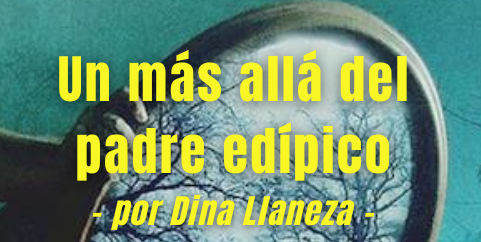
La referencia al padre resulta central en la obra de Freud. Dicho carácter nodal de la función del padre, será determinante en los inicios de la enseñanza de Lacan bajo el lema del retorno a Freud. En los tiempos que corren, ¿Cuál es el estatuto del Nombre del Padre en el discurso del psicoanálisis?
Resulta ineludible, la referencia al texto “La familia” (1938). Allí Lacan destaca la estructura cultural de la familia humana, enunciando su tesis acerca de la declinación de la imago paterna. Reconduce dicho ocaso, al “retorno sobre el individuo de los efectos extremos del progreso social, concentración económica y catástrofes políticas”[i].
A tal retirada del padre, Lacan atribuye la causa fundamental de la neurosis de los tiempos modernos – la gran neurosis contemporánea- e incluso la existencia del psicoanálisis.
“En nuestra época asistimos a un debilitamiento de la ley que hace problemática la construcción del síntoma”[ii]. ¿Cuál sería la configuración de los nuevos síntomas contemporáneos? Según destaca Doménico Cosenza[iii], la metamorfosis fundamental de la época freudiana al capitalismo contemporáneo, es el paso de la clínica de la falta y el deseo a una clínica sin límites, de la plenitud excesiva.
En este pasaje de la hermenéutica del inconciente a la condensación de un goce sin sentido, es necesario revisar la práctica del psicoanálisis. Las patologías del exceso resultan correlativas al avance del capitalismo, en tanto rechazo a la cesión del objeto, pérdida necesaria para encontrar un lugar en el lazo social. Impera el rechazo a la castración y el rechazo del inconciente.
Se ha tornado indispensable interrogarnos en la clínica, ante el advenimiento de nuevas configuraciones subjetivas y nuevos anudamientos que se producen ante la evaporación o inexistencia del Nombre del Padre; fenómenos mixtos que no se ubican en la línea de las neurosis clásicas ni de las psicosis extraordinarias. Las presentaciones clínicas de la época, aparecen como soluciones singulares -fallidas- al modo de anclas donde sostenerse ante el desvanecimiento del orden simbólico.
Para un psicoanalista que pretenda estar a la altura de la subjetividad de la época, resulta ineludible la pregunta: ¿Qué es un padre?, ¿Qué resta cuando el padre ya no impacta?; siendo este último, un interrogante que resuena en mí luego de la lectura del texto “Haciendo los cambios necesarios: Mutatis Mutandis”, escrito por María del Rosario Ramírez, publicado en la Revista ABC N°7- La partida del padre.
[i] Lacan, Jacques. “La familia”. Editorial Argonauta. Buenos Aires, 2020. Pág.93
[ii] Ramírez, María del Rosario. “Micelio en un mundo indexado en software.”. En: Diversos- El estallido de la noción de sexualidad. Revista ABC N°6- La Cultura del Psicoanálisis. Ediciones RSI. Buenos Aires, 2022. Pág.45
[iii] Cosenza, Doménico. “Hacia una clínica del exceso: síntomas contemporáneos y orientación analítica a lo real”. En: Exceso- Variaciones sobre el síntoma. Revista ABC N°5- La Cultura del Psicoanálisis. Ediciones RSI. Buenos Aires, 2021.
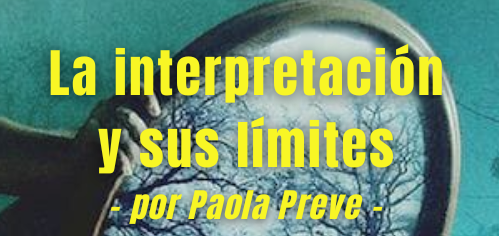
La interpretación es un tema central en Psicoanálisis. Además de las diferencias entre Freud y Lacan, encontramos divergencias entre autores que inscriben sus prácticas dentro del campo del psicoanálisis. Muchos de ellos han hecho de la interpretación un asunto de técnica. Es lo que venimos estudiando en el temático “Problemas de técnica en psicoanálisis».
Lacan fue modificando su perspectiva sobre la interpretación, que siguió elaborando hasta sus últimos textos y seminarios. Propone una práctica que tiene al acto analítico en su centro, con importantes consecuencias en el modo de concebir el análisis y la función del analista.
La pregunta acerca de los alcances y los límites de la interpretación es una pregunta sobre sus efectos. Una interpretación puede ser un acontecimiento, un antes y un después que cambie el curso de lo dicho. Podemos llamar a ese efecto rectificación subjetiva, deseo de analizarse, apertura del inconsciente, o lo que sea que vaya en una vía favorable al análisis. Pero también nos encontramos con efectos que no van en esa dirección.
Los curiosos “hechos clínicos”, que llamaron la atención a Freud, y a otros como Abraham o Ferenczi, son aquellos en los que se presentaban reticencias o resistencias “a la curación”. Freud lo consideró “una reacción trastornada ante los progresos de la cura” y le dio un nombre: reacción terapéutica negativa. Se trata de una reacción paradojal. Ante la expectativa de una mejoría de los síntomas (detalle que a Freud no se le escapaba, en especial si esa expectativa era del analista) el paciente empeoraba, retenía “cierto grado de padecimiento”.
Freud enmarcó esta situación en la transferencia y la remitió a un punto mudo y moral: el de la necesidad de castigo, producto del sentimiento inconsciente de culpa. Localizó allí los efectos del masoquismo moral. Efectos que ponen en evidencia la vinculación entre culpa y masoquismo, cuyo testimonio encontramos en la propia vida de las personas.
Freud ubicó algunos obstáculos: la inaccesibilidad narcisista, la actitud negativa ante el análisis, y lo que llamó “la ganancia de la enfermedad”, a la que el padeciente se aferraba. Esas vías trazadas por Freud nos introducen en el corazón del problema: lo real del síntoma, el goce.
Lacan extrajo de esta experiencia clínica freudiana consecuencias estructurales. Entendió la reacción terapéutica negativa como un hecho de masoquismo primordial: “ese algo que en la vida puede preferir la muerte”. Se trata para Lacan del problema del mal, la pulsión de muerte. En la insistencia repetitiva, “el síntoma vuelve a brotar como mala hierba”.
Lacan nos advierte en La Tercera que el analista puede hacer proliferar el síntoma, nutriéndolo de sentido. Entonces, si no se trata de alimentar al síntoma con sentido, ¿a qué apunta la interpretación?
Seguiremos conversando sobre estos temas en la próxima Jornada de Temáticos, el 20 y 21 de octubre, en Colegio Estudios Analíticos.
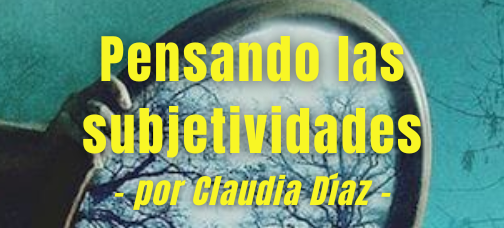
El psicoanálisis con el descubrimiento del inconsciente ha dado al sujeto un lugar muy particular, produciendo una revolución en el estudio de la subjetividad. En la época de Freud, el discurso social reprimía a la sexualidad. Los conflictos psíquicos producían síntomas que dieron lugar a la histeria como entidad. Actualmente los cambios sociales generados por el avance de la tecnología y la inmediatez, el empuje al consumo, los cuestionamientos sobre el género, el rechazo a la historicidad y otros fenómenos, impactan en la subjetividad de modo tal que los síntomas que se presentan en la clínica hacen reformular las estructuras en su sentido clásico.
En la revista ABC nro 5 Cosenza en su artículo Hacia una clínica del exceso: síntomas contemporáneos y la orientación analítica a lo real, articula la estructura del discurso en Lacan, más precisamente el discurso capitalista, con la ilusión del capitalismo que lo funda. Tal ilusión plantea la creencia de que es posible disponer de cualquier objeto del mercado junto al llamado imperante a la satisfacción, deja oculto lo que se pretende obturar, la pérdida estructural y la dimensión de lo imposible. El autor cita “El malestar en la cultura” donde Freud señala que la entrada del ser humano en la civilización implica un precio a pagar. Vale decir, siempre que se acepte perder parte de la satisfacción, el sujeto se podrá dar lugar en la sociedad y en el discurso.
Esto ubica en el centro de la clínica las consecuencias de la dificultad de la experiencia de pérdida de objeto que deja al sujeto expuesto a una satisfacción sin regulación simbólica.
En la misma revista ABC, Manuel Ramírez en su artículo La raíz del síntoma, una clínica del exceso, plantea lo ya formulado por Miller: una clínica en la que la discontinuidad de estructura entre neurosis y psicosis se organiza en una continuidad. Lo destacable es la manera en la que cada uno se las arregla con un real inicial, un goce alrededor del cual se ha constituido. Trabajar con ese exceso exige revisar la práctica del psicoanálisis.
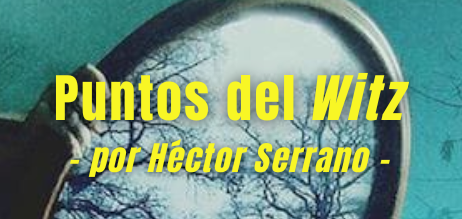
Lacan, en los años 50, designa con el término “incontrovertible” a la obra de Freud sobre el Witz, Lo incontrovertible es por definición aquello que no admite discusión. En este caso a constituir una evidencia del efecto del inconciente. Witz es palabra de ingenio, de espíritu, en especial agudeza. Modos diversos de nombrar un campo extenso de lo que sucede en el hablante al ser tomado por una involuntaria ocurrencia.
Freud inventa una organización y clasificación de los chistes y establece -en la diversidad de sus presentaciones- el comando de las leyes de lenguaje. Las leyes del trabajo del chiste ( Witzarbeit ) apuntan a la construcción de una vestidura, su aspecto formal y una satisfacción placentera; como efecto, la risa del chiste. Risa del oyente que ratifica el logro de una técnica particular.
Dice Lacan en 1957 “ hay cosas que ya no se pueden oír o que habitualmente ya no se oyen, y el chiste trata de hacer que se oigan en alguna parte, como un eco. Para hacerlas oír como un eco, se sirve precisamente de lo que las obstaculiza, a modo de una especie de concavidad reflectora”. Metáfora acústica del inconsciente.
El libro de Freud sobre el Witz requiere de varias lecturas. Se trata de un objeto multifacético que se resiste a ser captado como un saber integral. Entrar a la cuestión por alguno de sus innumerables detalles tal vez permita no ceder a la tentación de anonadarse por la hondura de su descubrimiento. Voy a partir del chiste que cita Freud y que ocupa un lugar particular:
Un pobre se granjea 25 florines de un conocido suyo de buen pasar. Ese mismo día, el benefactor lo encuentra en el restaurante ante una fuente de salmón con mayonesa.
Le reprocha «¿Cómo? ¿Usted consigue mi dinero y luego pide salmón con mayonesa? ¿Para eso ha usado mi dinero?–No lo comprendo a usted – responde el hombre puesto en cuestión;
-cuando no tengo dinero, no puedo comer salmón con mayonesa; cuando tengo dinero, no debo comer salmón con mayonesa. Y entonces, ¿cuándo diablos quiere que coma salmón con mayonesa? “
No se trata de una efectiva repetición de lo idéntico, ni el caso del recurso de la acepción múltiple, el doble sentido, o la iteración de “salmón con mayonesa”. Se trata de un desvío en el proceso de pensamiento. Signo de desconcierto que convive con la sospecha de no estar del todo logrado su efecto de chiste. Si el objeto del chiste es el placer ¿cuál sería en este caso el recurso técnico en las palabras que posibilita su producción? Además podría tratarse de una respuesta lógica, cuando más bien se trata de una respuesta alógica. Esto puede desarrollarse extendiendo la cuestión a las relaciones entre el sentido y el sinsentido en el chiste.
¿A qué cosa se dirige su particular respuesta al reproche?,¿Qué otro sentido resuena en el malentendido de su respuesta? ¿Que “tendencia” satisface en secreto ?
Este peculiar chiste es citado por Lacan en El seminario 5 Las formaciones del inconsciente. Indagaremos lo que ahí dice y sus alcances. En El efecto sofístico (2008) Bárbara Cassin indaga el proceder de Freud al situar este chiste en el grupo de los chistes tendenciosos que velan a la vez que vehiculizan su intención cínica.
Dice Cassin “el proyecto freudiano consiste, en resumidas cuentas, en extender virtualmente el dominio del sentido, de modo que pueda incorporarse a él lo que siempre se consideró, de manera más o menos gravosa, como insensato.”
La Jornada de Temáticos 2023 será oportunidad de presentar un desarrollo de estas cuestiones haciendo del vacío – que propicia la instancia del pasaje al público – una ocasión para la conversación.
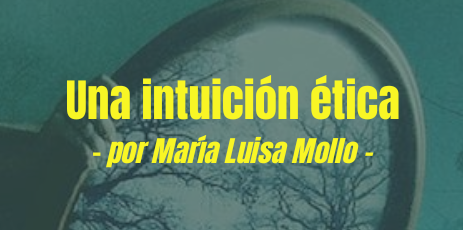
Desde sus inicios Freud advirtió la incidencia del trauma en la formación de síntomas y del sufrimiento subjetivo.
A lo largo de sus artículos y correspondencias con colegas y discípulos, podemos seguir la serie de detallados interrogantes que acompañaban la investigación sobre este tema. En medio de un contexto donde se advierte su fuerte decisión por transmitir y defender los postulados de la nueva disciplina que se encontraba fundando, llegaba a su consulta un caso que con el tiempo pasaría a llamarlo el Hombre de los lobos. Historial apasionante que dejó a Freud pensando, entre otros temas, sobre la hipótesis de la marca que le habría producido a este joven ruso una escena vista en sus primeros años de la infancia. Por la complejidad que el caso representaba continuó mencionándolo hasta en sus últimos artículos, repensando las intervenciones que había llevado a cabo en la dirección de dicho análisis.
En medio de su incansable investigación, sobre el final de su obra, Freud fue subrayando la importancia del trauma de nacimiento, sobre todo en su vinculación con la angustia. O sea que, además de los acontecimientos traumáticos que suceden en el transcurso de la vida, iría delineándose otra dimensión del trauma.
Años más tarde, en 1946, durante la apertura de las Jornadas de Psiquiatría en Bonneval, J. Lacan pronuncia su discurso Acerca de la causalidad psíquica. Allí refiriéndose al Estadio del Espejo, remarca como uno de los puntos más geniales de la intuición freudiana, el haber captado que en las manifestaciones repetitivas de los juegos de ocultación infantiles yace “una primera onda estacionaria de renunciamientos que va a escandir la historia del desarrollo psíquico”. Carácter iterativo que alude a tiempos fundantes y originarios ligados al trauma de nacimiento y al destete.
En el presente año, tal como lo destacan Gabriel Levy en su Curso de Enseñanza Anual y María del Rosario Ramírez en el Seminario El duelo y la melancolía, no hay nacimiento subjetivo sin la intrusión del Otro, con su acción específica del lenguaje. De este encuentro, luego de dicha aspiración y posterior asfixia inicial, se desprenderá un grito como señal de la primera e inaugural pérdida. Opacidad extraña a ambos que siempre albergará un enigma a partir del cual comenzará a girar y a ordenarse el movimiento del sujeto.
Posición frente al enigma de la pérdida que Freud captó desde Proyecto de Psicología para neurólogos y nunca abandonó; posición que distancia a la práctica del análisis de otras prácticas y que Lacan en el Seminario VII, muy acertadamente llamó una “intuición inicial, central, que es de orden ético”.